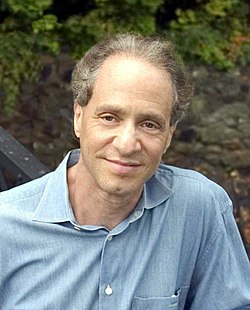Introducción
La manera como la realidad es concebida y pensada genera consecuencias en la vida individual y social del sujeto. Prueba de ello es que las civilizaciones se organizan y actúan según una visión determinada. Desde sus orígenes, nos cuenta Berger (1996), todas las civilizaciones han mostrado un “núcleo intuitivo” o “impronta cultural” que constituye una visión, orientación, modos de obrar, de sentir, de comprender y de practicar sus conductas, “núcleo” que se instituye en las formas de organización política y económica, en los ritos y creencias, en los sistemas de pensar y de organización social.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y afirmando que el conocimiento es selectivo se entiende que la capacidad de selección y procesamiento de información se relaciona con una manera específica de entender la realidad social y de actuar sobre ella.
El conocer la realidad se relaciona con lo ético, lo estético y también con la vida. Sin embargo, cuando se conoce parcialmente, sin ver lo que “está tejido en conjunto” se puede olvidar o ignorar las consecuencias del propio conocimiento, dejando de lado la responsabilidad y la solidaridad, valores fundamentales para interactuar como sujeto social. Ciurana (1999), siguiendo la línea de razonamiento de Morin considera que los “pensamientos parciales y mutilantes conducen a acciones parciales y mutilantes; un pensamiento unidimensional desemboca en un hombre unidimensional.” Y agrega que “el pensamiento mutilado no es inofensivo, desemboca tarde o temprano en acciones ciegas que ignoran aquello que ellas ignoran, actúa y retroactúa en la realidad social y conduce a acciones mutilantes que despedazan, cortan y suprimen en vivo el tejido social...”
El pensamiento simple, al parcelar los conocimientos, generó los mayores hallazgos de la historia con un progreso científico y tecnológico que permitió mejorar las condiciones de vida, pero también, ha generado los denominados “males modernos”, tales como la contaminación mundial, la degradación ecológica, el aumento en la desigualdad riqueza - pobreza, la amenaza termonuclear, las crisis de identidad cultural, etc., los cuales ponen en grave peligro la viabilidad de sobrevivir como especie humana y que por lo tanto no nos hace ver muy bien ya en los comienzos del siglo XXI.
A medida que transcurre el tiempo el uso del conocimiento ya no genera ganancias medidas en comodidad, calidad de vida, seguridad o bienestar, sino que provoca pérdidas. Comienza, entonces, una etapa destructiva pues esta pérdida le gana la carrera a la riqueza, la enfermedad a la salud, el desasosiego a la tranquilidad, la violencia a la paz. De modo que el hombre tropieza con sus avances, y los bienes lo perjudican más que lo que lo benefician.
Sagan (1998), ejemplificó algunos males de nuestro tiempo, imaginando a la especie humana “como un pueblo de 100 familias, 65 de las cuales eran analfabetas, 90 no hablaban inglés, 70 carecen de agua potable y 80 nunca han subido a un avión. De esas familias, siete son dueñas del 60% de la tierra, consumen el 80% de toda la energía disponible y gozan de todos los lujos, 60 se hacinan en el 10% de la superficie terrestre y sólo una cuenta con algún miembro que tenga educación universitaria.” Luego se cuestionaba: “Si, además, todo –el aire, el agua, el clima y la implacable luz del sol- va a peor, ¿cuál es nuestra responsabilidad común?.”
Motta (1999) considera que la mayoría de estos problemas, que se vinculan a nuestra calidad de vida, han entrado en un nivel de complejidad, interactividad y globalidad, que no pueden ser tratados reductivamente con modelos de percepción, organización o gestión de siglos anteriores. El ideal, entonces, es emplear nuevas visiones de entrelazamiento, nuevos conceptos y herramientas intelectuales que permitan dar respuestas a los desafíos de un mundo interdependiente, incierto y vulnerable.
Así, Ciurana (1999), opina que, pensar la realidad en forma compleja, sosteniendo su “unitas complex”, o sea, lo que la sociedad es, debe derivar en una nueva y explícita actuación en el mundo. Entonces, al aceptar que la sociedad es lo que el sujeto percibe, permite relativizar las concepciones que las distintas culturas, grupos sociales o individuos tienen de la realidad, y a su vez permite desarrollar actitudes de tolerancia y reconocimiento del pluralismo así como también de solidaridad hacia otras razas y pueblos.
En esta evolución hacia los cambios fundamentales de estilos de vida y de comportamientos, la educación juega un papel preponderante. Se la considera como “la fuerza del futuro”, pues constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles consiste en modificar el pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza al mundo. Para ello hay que reconsiderar la organización del conocimiento derribando las barreras tradicionales entre las disciplinas y volviendo a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Entonces, es fundamental reformular las políticas y programas educativos a mediano y corto plazo para favorecer a las futuras generaciones.
Sobre la complejidad
Comprender la complejidad y aproximarse a un concepto de pensamiento complejo pasa necesariamente por una revisión de los aportes de Edgar Morin, investigador francés, precursor del denominado “paradigma de la complejidad”.
Es imprescindible el definir, como punto de partida, el término “complejidad”. El cual junto con el concepto “complejo” tiene una implicancia negativa, y que a su vez se asocia con el término “complicado”, de manera que los tres términos parecieran ser sinónimos.
En el “Diccionario de uso del español” de Maria Moliner (1966) se define:
“Complejo: complicado. Se aplica a un asunto en que hay que considerar muchos aspectos, por lo que no es fácil de comprender o resolver” .
Podemos afirmar, entonces, que lo comprensible es lo que se puede simplificar, reducir, comprimir en menos elementos. Si este es el uso ordinario del asunto se puede decir que este uso del término “complejidad” también se encuentra extendido en el ámbito científico asociando, otra vez, complejidad y complicación.
La complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado a pesar de lo cual se vislumbra el orden luchando contra el caos; y se la puede definir como un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades que comprende también incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos aleatorios.
Por lo tanto, la complejidad se caracteriza por agitar las incertidumbres y revelar conexiones insospechadas entre lo uno y lo múltiple, de manera que es ínter conectividad, es lo multiverso, es el tejido en conjunto. Además, promueve la prudencia, el estar atento, el evitar la mediocridad y la trivialidad aparente de los determinismos.
La complejidad, según Morin (1995), significa básicamente que:
a) La amalgama de interacciones de un sistema es tal que no pueden concebirse sólo analíticamente, por lo que no tiene sentido proceder vía el conocimiento de variables aisladas para dar cuenta de un conjunto o subsistema complejo.
b) Los sistemas ocultan las constricciones y emergencias que permiten sus saltos cualitativos internos, lo que se opone a la visión clásica del avance evolutivo lineal.
c) Los sistemas complejos funcionan con una parte de incertidumbre, ruido o desorden, lo que se contrapone al modelo clásico que elimina estas consideraciones. Por ello afirmaba lúcidamente Ibáñez (1988): “La lógica del orden es la muerte por confinamiento”.
De la simplicidad y la complejidad
Morin (1996) dice que el conocimiento emplea la abstracción, pero, además, se construye en relación con el contexto movilizando todo lo que el individuo sabe del mundo. La comprensión de datos particulares sólo puede ser pertinente para los que ejercitan la inteligencia general y mueven sus conocimientos del conjunto en cada caso particular. Sin embargo, es imposible conocer todo acerca del mundo y de sus transformaciones.
El proceso de conocer tiene una versión simplificada cuyo paradigma se ha convertido en el dominante desde el siglo XVII. Dicho proceso se caracteriza por la construcción del conocimiento se concibe con base en el esquema clásico de tres elementos: sujeto, objeto y método. La separación de un sujeto que conoce y un objeto conocido que se registra a través de un método científico.
Este modelo de conocimiento, comenta Vilar (1997), tomo al pie de la letra el segundo "precepto" establecido por Descartes en su Discurso del método (1637): "dividir cada una de las dificultades" en el proceso de conocer, a fin de examinar cada dificultad "en tanto parcelas como sea posible y que se requiera para resolverlas mejor." El método, por tanto, enfatiza el análisis, la separación de lo que está junto, la simplificación de lo complejo, la reducción del conjunto.
Esta modalidad de construir el conocimiento, según Morin (1999), puede considerarse como un paradigma de la simplificación pues reduce el conocimiento de un todo a sus partes y restringe lo complejo a lo simple. Así, la inteligencia parcelada, compartimentada, disyuntiva, reduccionista, mutiladora, fragmenta lo complejo, unidimensionaliza lo multidimensional y genera, ante los problemas y situaciones que analiza, respuestas igualmente incompletas, e irresponsables.
Motta (2002) menciona que Bachelard considera que existe lo simplificado porque no somos capaces de comprender lo que existe en la realidad. De esta manera las ciencias construyen su objeto de estudio sacándolo de contexto, analizándolo desde una sola dimensión e incomunicando los saberes.
Podemos observar, en el siguiente cuadro algunas características de los paradigmas de la simplificación y la complejidad:
Paradigma de la simplificación
Paradigma de la complejidad
Reducción : de lo complejo a lo simple; del conjunto a lo elemental.
Inclusión : en lo complejo, el todo en la parte y la parte en el todo.
Rechazo : del desorden, de lo singular, de lo individual
Aceptación : del desorden, de lo singular, de lo individual
Disyunción : separación entre objetos y contexto; entre sujeto y objeto; entre saberes y disciplinas.
Unión : del objeto con su contexto; del sujeto con el objeto; articulación de saberes y disciplinas.
Morin (1994) afirma que la complejidad no es el opuesto a la simplicidad sino que él considera que se produce una unión de la simplicidad y la complejidad. Es decir, la complejidad “es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los otros contra-procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido.”
Características del pensamiento complejo
Edgar Morin (1994) ofrece una primera aproximación a la complejidad afirmando que: "A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en su conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, de la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar la ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar... "
El pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. Es por ello que Morin siempre ha aspirado a un pensamiento multidimensional y nunca ha reducido la fuerza de la incertidumbre y la ambigüedad.
La complejidad es relación e inclusión, ni siquiera excluye la simplificación, sino que la integra como uno de los elementos del pensamiento complejo. Sin embrago, siendo multidimensional y englobadora, es abierta e inclausurable. Además, es incertidumbre, relación y apertura y en cuanto tal renuncia a un punto de vista único y absoluto desde el que dominar la realidad y el conocimiento. Por lo tanto, para el pensamiento complejo es fundamental conocer el conocimiento y las formas de conocer. En oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los conocimientos en disciplinas, el pensamiento complejo es un modo de religación (religare) Por lo tanto, está contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndolos en su contexto y de ser posible, en la globalidad a la que pertenecen.
Morin habla de los operadores del pensamiento que relacionan, y considera entre otros, el principio del bucle retroactivo. El concepto de retroacción (feedback) fue introducido por Wiener hacia 1949 al desarrollar su teoría cibernética. Morin ve en este concepto una revolución conceptual, ya que dicho concepto rompe la causalidad lineal al permitir concebir la paradoja de un sistema cuyo efecto repercute en la causa y la modifica. La causalidad retroactiva permite concebir la causalidad en bucle: la causalidad externa produce en el sistema una causalidad interna o endocausalidad que actúa sobre la primera. Un ejemplo lo aportan los animales homeotermos que reaccionan al frío exterior con una producción incrementada de calor interior; paradójicamente e el frío el que provoca el calor interior. Ello le da al organismo independencia frente al mundo externo, aunque siga experimentando sus efectos.
Morin también considera el bucle recursivo en donde la noción de regulación esta superada por la de autoproducción y auto-organización. La idea de bucle expresa retroacción, regulación, mantenimiento de la forma, es decir, el cerramiento de un sistema sobre sí mismo. La idea de bucle recursivo es más compleja, pues engloba el concepto de retroacción y le añade el concepto de ser, paradójicamente, fundamento para la producción de la propia organización. Se trata, entonces, de un proceso recursivo y generativo mediante el cual una organización activa produce los elementos y los efectos necesarios a su propia generación o existencia. La recursión aporta una dimensión lógica que, en términos de praxis organizacional, significa producción de si y re-generación.
Siguiendo con esta línea de pensamiento se puede afirmar que un sistema que se bucle a si mismo crea su propia autonomía. Esta idea permite comprender el fenómeno de la vida como sistema de organización activa capaz de auto-organizarse y, sobre todo, de auto-reorganizarse.
El principio de auto-organización (autonomía / dependencia) es por consiguiente un operador del pensamiento complejo. Este principio es válido para todo ser vivo que, para guardar su forma (perseverar en su ser), debe auto-producirse y autoorganizarse; gastando y sacando energía información y organización del ecosistema en donde existe. Dicho ser vivo debe concebirse como un ser auto-eco-organizador, ya que la autonomía es inesperable de la dependencia.
Otro operador que menciona es el de la idea sistemica u organizacional, que relaciona el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo. El todo y las partes están organizados, relacionados de manera intrínseca. Esto muestra como toda organización hace surgir cualidades nuevas, que no existían en las partes aisladas y que son consideradas como las emergencias organizacionales. La concepción de estas emergencias es fundamental, si se quiere comprender la religación de las partes con el todo y del todo con las partes. La emergencia posee, como tal, virtud de acontecimiento y de irreductibilidad; es una cualidad nueva intrínseca que no se deja descomponer, y que no se deduce de los elementos anteriores. Luego, se impone como hecho: dato fenomenal que el entendimiento debe constatar de entrada. Esta idea se encuentra profundizada en otro operador del pensamiento complejo denominado principio hologramático; dicho principio considera que no solo las partes están en el todo, sino que el todo esta en el interior de las partes.
Finalmente, la idea dialógica permite relacionar temas antagonistas que están al límite de lo contradictorio. Lo que significa que dos principios, se unen sin que la dualidad se pierda en la unidad; de donde resulta la idea de "unidualidad" que Morin propone para algunos casos, (ejemplo: el hombre tiene un ser unidual ya que es un ser biológico y cultural). Por lo tanto, la dialógica es la complementariedad de los antagonismos.
Soto González y Morin (1999) opinan que la unidad de un ser, de un sistema complejo, o de una organización activa no es entendida por la lógica identitaria, ya que no solo hay diversidad en lo uno, sino también relatividad de lo uno, alteridad de lo uno, incertidumbres, ambigüedades, dualidades, escisiones, antagonismos. Hay que entender que lo uno es en realidad relativo con respecto a lo otro. No se le puede definir únicamente de manera intrínseca; necesita, para poder surgir, de su entorno y de su observador. Lo uno es pues complejo.
El problema del conocimiento y la educación
Todo conocimiento corre el riego del error y la ilusión. El error y la ilusión son los parásitos de la mente humana. Es así, dice Morin (1999) que la educación debe demostrar que no existe conocimiento que no se encuentre amenazado por el error o la ilusión. La teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos, en cualquier transmisión de información, en cualquier comunicación de mensajes.
El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos, al imprinting de la propia cultura, al conformismo, etc.
Se puede pensar, por ejemplo que, despojando de afecto al conocimiento, se elimina el riesgo de error, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad. Por lo tanto, la afectividad puede oscurecer el conocimiento pero también puede fortalecerlo.
Generalmente, se considera que el conocimiento científico garantiza la detección de errores, pero ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. Incluso hay teorías y doctrinas que protegen con apariencia intelectual sus propios errores.
La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento, evitando la doble enajenación: la de la mente por sus ideas y la de las ideas por la mente. La búsqueda de la verdad exige reflexibilidad, crítica y corrección de errores. Pero, además, es necesario lograr una cierta convivencialidad con las propias ideas y con los propios mitos. El primer objetivo de la educación del futuro consistirá entonces en dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas.
Morin (1999) distingue que ante el gran aluvión de información circulante es necesario discernir cuáles son las informaciones clave, mientras que ante el número ingente de problemas es necesario diferenciar los que son problemas clave. Sin duda, hay que seleccionar la información, los problemas y los significados pertinentes desvelando el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción compleja. Como consecuencia, la educación debe promover una "inteligencia general" apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas. Para ello, la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades particulares. El conocimiento pertinente es siempre y al mismo tiempo general y particular.
Ante la masa informativa que inunda a la sociedad la unidad y la diversidad son dos perspectivas inseparables y fundamentales de la educación, de manera que la cultura en general no existe sino a través de las culturas.
Así, confirman Castañeda y Morin, la historia humana comenzó con una dispersión de todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la llamada “revolución tecnológica” que permitió volver a relacionar estas culturas, volver a unir lo disperso.
Sin embargo, lo inesperado se instala en las teorías e ideas pero estas carecen de una estructura para acoger lo nuevo; de modo que lo nuevo surge sin que se pueda predecir como se presentará, pero siempre hay que contar con lo inesperado. Ese es el instante preciso en el que hay revisar las teorías e ideas. Sin embargo, todas las sociedades creen que pueden perpetuarse en el tiempo por lo que en los siglos pasados se creyó que el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias e instituciones. El Imperio Romano, es el paradigma de esta seguridad de pervivir. De todos modos, cayó, como todos los imperios anteriores y posteriores. La cultura occidental dedicó varios siglos a tratar de explicar la caída de Roma y continuó refiriéndose a la época romana como una época ideal que había que recuperar. El siglo XX ha derruido totalmente la predictividad del futuro como extrapolación del presente y ha introducido vitalmente la incertidumbre sobre el futuro.
Hoy, nadie, dice Morin (1999) puede predecir el futuro del planeta. Todo lo que se puede hacer son proyecciones. Esto es aplicable para la historia, pero el destino de cada uno de nosotros conlleva también un grado de incertidumbre. El hombre dirige su vida personal y afectiva, y aunque sabe que va morir, no puede predecir el momento de su muerte. El destino humano siempre ha conllevado un alto grado de incertidumbre y la correspondiente necesidad de hacer frente a esta incertidumbre. Por este motivo el individuo debe aprender estrategias para enfrentarla, pero no estrategias que supongan que el medio es estable sino estrategias que permitan afrontar y modificar lo inesperado a medida que se encuentren nuevas informaciones. Así pues enfrentar las incertidumbres constituye un punto capital de la enseñanza.
Pero la incertidumbre no versa sólo sobre el futuro. Existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento, y en especial la incertidumbre derivada de las propias decisiones. Morin (1999) continua comentando que una vez que se toma una decisión, empieza a funcionar el concepto de ecología de la acción, es decir, se desencadenan una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global y que no se pueden predecir. “La ecología de la acción es, en suma, tener en cuenta su propia complejidad, es decir, riesgo, azar, iniciativa, decisión, inesperado, imprevisto, conciencia de desviaciones y transformaciones”. Si bien se nos educo en un sistema de certezas, la educación para la incertidumbre es deficiente.
El conocimiento complejo afronta esa incertidumbre, esa inseparabilidad, y esas insuficiencias; por lo que ya no hay un fundamento único o último para el conocimiento, en un universo donde Caos, desordenes y azares nos obligan a negociar con las incertidumbres. Aunque el reconocimiento de no poder encontrar certidumbre allí donde no la hay, constituye ya de por sí una certidumbre.
La aceptación de la confusión puede convertirse en un medio para resistir a la simplificación mutiladora. Falta un método en el comienzo, pero se puede disponer de un a-método en el que la ignorancia, incertidumbre, confusión, se convierten en virtudes
La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para el individuo. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa y en los dos sentidos:
a) la comprensión interpersonal e intergrupal y
b) la comprensión a escala planetaria.
Morin constató que la comunicación no implica comprensión. Ésta última siempre está amenazada por la incomprensión de los códigos éticos de los demás, de sus ritos y costumbres y de sus opciones políticas, lo que lleva a la confrontación de cosmovisiones incompatibles. Los grandes enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una o varias de sus cualidades que son múltiples y complejas. Por ejemplo, impide la comprensión marcar a determinados grupos sólo con una etiqueta: sucios, ladrones, intolerantes. Positivamente, Morin ve las posibilidades de mejorar la comprensión mediante:
a) la apertura empática hacia los demás y
b) la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no atenten a la dignidad humana.
Morin (1999) dice que la verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas, fuera de las cuales no cabe ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico. Por eso, la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe una comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta.
Para Morin la educación consiste en poner en práctica los medios propios para asegurar la formación y el desarrollo de un ser humano; es decir, la enseñanza permite transmitir a un alumno conocimientos de modo que él los comprenda y asimile, empero, su alcance es limitado, pues sólo se restringe al aspecto cognitivo. Por eso, además, afirma que la enseñanza es un concepto insuficiente y la palabra educación es excesiva y carente a la vez, por lo que acuña el término de “enseñanza educativa”. La misión, entonces, de esa enseñanza educativa, va a ser el transmitir no el saber puro, sino una cultura que permita comprender nuestra condición humana y ayudarnos a vivir; a la vez que favorece un modo de pensar abierto y libre.
La educación en el siglo XXI
La educación participa de las contradicciones de fin de siglo e inicio del nuevo milenio. Por un lado, la sociedad observa los cambios trascendentes y acelerados propuestos por el desarrollo de la tecnología digital, la cual está transformando muchos aspectos de la vida de la gente. El comercio, los viajes y las comunicaciones a escala mundial amplían los horizontes culturales y cambian las pautas de competencia de las economías. En un reporte reciente de la Comisión Europea (2000) se afirma que, “la vida moderna ofrece nuevas oportunidades y opciones a los ciudadanos, pero también entraña mayores riesgos e incertidumbres. La gente tiene la libertad de adoptar diversos estilos de vida, pero también la responsabilidad de dar forma a sus propias vidas.” Sin embargo, las nuevas posibilidades que ofrece la educación no están disponibles para todos. Más bien, los procesos de mundialización o globalización económica parecen ahondar las diferencias.
Desde otra perspectiva, Morin (1999) afirma que la “hiperespecialización” impide ver lo global así como lo esencial y que los problemas nunca se presentan parcelados. Empero, la participación de las disciplinas hace imposible captar “lo que está tejido junto”, es decir lo complejo. El desafío de la globalidad es, pues, al mismo tiempo un desafío de complejidad. Desde la escuela elemental el niño aprende a aislar objetos (de su entorno), a separar disciplinas (antes que reconocer sus solidaridades), a desunir los problemas, más que unir y a integrar. Reducen lo complejo a lo simple. Así, estos niños pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes e integrarlos dentro de sus conjuntos, sin comprender que el conocimiento pertinente es aquel que es capaz de situar toda información en su contexto y si es posible, dentro del conjunto donde la misma se inscribe.
La sociedad enfrenta tres desafíos educativos: el cultural, que representa la desunión ente la cultura de las humanidades y la cultura científica. El sociológico, porque la información es una materia prima que el conocimiento debe dominar e integrar y el pensamiento es el capital más precioso para el individuo y la sociedad. Y, finalmente el cívico ante la falta de una percepción global que conduce al debilitamiento del sentido de responsabilidad y solidaridad. Por tanto, existe en la sociedad un déficit democrático creciente debido a la apropiación por parte de los expertos, especialistas y técnicos, de un número creciente de problemas vitales. En tales circunstancias, el ciudadano pierde el derecho al conocimiento; sólo se le permite adquirir un saber especializado siguiendo los estudios apropiados, pero se ve desposeído, como ciudadano, de todo punto de vista globalizador y pertinente. El desafío educativo consiste en lograr que la reforma de la enseñanza conduzca a la reforma del pensamiento y este a su vez debe conducir a la reforma de la enseñanza.
La educación primaria tal como aún se la plantea, solo reprime las curiosidades naturales de los niños sobre conocer la naturaleza de las cosas, así, solo aprende a conocer la naturaleza humana desde la perspectiva biológica o cultural pero no como un todo integrado. En la escuela secundaria los adolescentes tendrían que adquirir la verdadera cultura, la que permite el diálogo entre las humanidades y la ciencia y no verlas como saberes parcializados sino integrados; para ello se debería reemplazar los programas de estudio por guías orientativas que permitieran a los profesores situar las disciplinas en los nuevos contextos: el Universo, la Tierra, la Vida y lo Humano. Finalmente, la universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza, una herencia cultural de saberes, ideas y valores, contribuyendo a regenerarla, reexaminarla, actualizarla y transmitirla a fin de incorporar nuevos saberes, a enriquecer dicha herencia y que los alumnos incorporaran a su vida.
Conclusiones
La realidad como tal no es algo que esté fuera del sujeto, el cual sólo tiene que ir a tomarla allá afuera. Entonces, se va construyendo a partir de un conjunto de selecciones y clasificaciones que realiza el individuo. En este proceso tiene dos herramientas importantes, una es el lenguaje y la otra es el pensamiento. Sólo se puede ir construyendo el conocimiento, a partir tanto de las acciones mismas de la indagación, como de la indagación de quien indaga. El sujeto no está excluido del proceso de conocimiento, forma parte de él.
El mundo y la realidad que se percibe depende de la capacidad de percepción de quien percibe, de tal manera que se pueden percibir mundos y realidades diferentes. Por lo cual, nadie puede garantizar que su percepción sea la única, ni la mejor, ni la verdadera, sólo puede argumentar de por qué lo percibe así y no de otra manera.
El pensamiento complejo no es solamente establecer las acciones de investigación, sino a la vez, incluir en el proceso los conceptos claves y las relaciones lógicas que controlan al pensamiento, de tal forma que es un proceso investigativo esencialmente interdisciplinario.
La educación es, ante todo, una práctica social, un conjunto de acciones humanas. Una de las dificultades para poder hacer uso de los conocimientos científicos que aporta la sicología, la antropología y otras ciencias a la educación, ha estado en ver sólo elementos aislados de una realidad compleja. Conforme el hombre se acerque a la complejidad de la estructura y el sistema que opera cuando se piensa la educación, aportará conocimientos útiles que lo acerquen a la comprensión de lo educativo. La complejidad de lo educativo rebasa ampliamente cualquier visión disciplinaria; sino que consiste en la posibilidad de ver lo esencial de las relaciones en juego y el tipo y nivel de conocimientos que involucra.
Bibliografía
Berger, René. (1996) “De la prehistoria a la post-historia: emergencia de una transcultura”. En: Revista Complejidad, 1996.
Castañeda, Javier (2000) “Edgar Morin”. En: Baquia: knowledge center, (2000), octubre. Consultado el 03/06/04. En: http://www.baquia.com/com/20001025/art00021.html
Ciurana, Emilio Roger. (1999) O pensar complexo. Edgar Morin e a crise da modernidade. Río de Janeiro: Garamond.
Comisión Europea. (2000) Memorándum sobre el aprendizaje permanente. Bruselas, octubre 2000.
Ibáñez, Jesús. (1988) Del algoritmo al sujeto. Madrid: Siglo XXI.
Moliner, María. (1966) Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. (Biblioteca Románica Hispánica)
Motta, Raúl. (1999) “Complejidad, educación e interdisciplinariedad”. En: Revista Signos, (1999), 32.
Motta, Raúl, "Complejidad, educación y transdisciplinariedad", En: Polis: Revista Académica de la Universidad Bolivariana, (2002), 1, 3, p. 6. Consultado el 10/10/04. En: http://www.revistapolis.cl/3/motta3.pdf
Morin, Edgar. (1994) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Morin, Edgar. (1996) “Por una reforma del pensamiento”. En: El Correo de la UNESCO, (1996), febrero
Morin, Edgar. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: UNESCO.
Morin, Edgar. (1995) Sociología. Madrid: Técnos.
Sagan, Carl. (1998) Miles de millones. Barcelona: Grupo Zeta.
Soto González, Mario. (1999). Edgar Morin: complejidad y sujeto humano. Tesis presentada en la Universidad de Valladolid en 1999. Consultada el 26/11/04. En: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7322
Vilar, Sergio. (1997) La nueva racionalidad: comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios. Barcelona: Kairós.